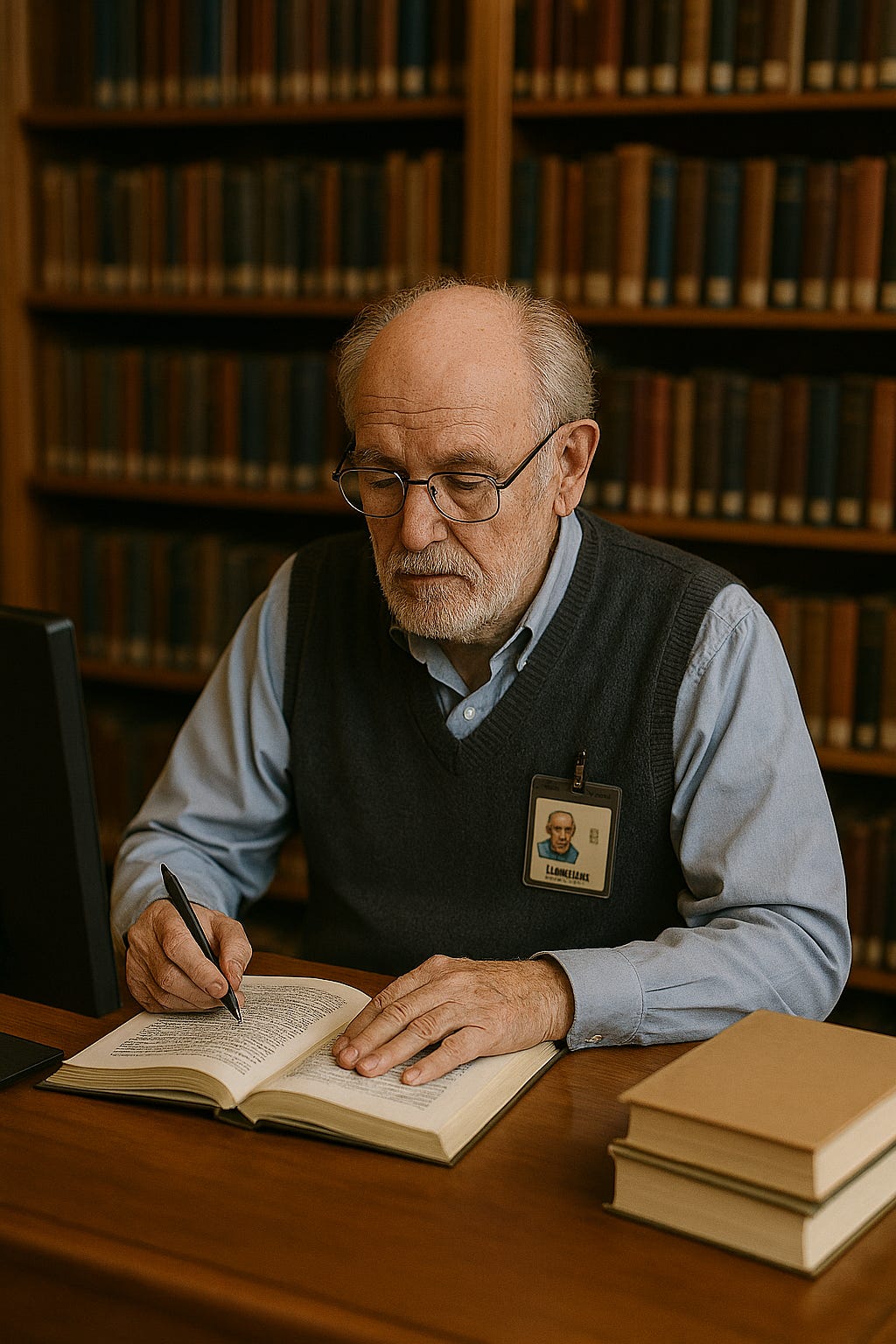BIBLIOTECARIOS
Llegó la hora en que las cuestiones que parecían necesarias durante el día a día existencial, vinieron a convertirse en recuerdos desleídos y sin sentido. En una especie de ristras abstrusas compuestas por los sueños de otros. En las sombras de lo asimilado en una narración de la que poco o nada se perpetúa más allá de una leve idea de si nos gustó o no un texto. Una variedad de presunción en donde muchas escenas han venido a borrarse y cuyo residuo es un pastiche extraño que no reconocemos. Nada que tenga que ver con lo que somos ahora, en todo caso.
Llegó el momento en donde la acción individual y el esfuerzo que nos permitió llegar hasta aquí perdió la fuerza de modificar el entorno, de modelarlo con las manos o con las palabras. Ya solo bullían en derredor el eco de frases pronunciadas asentadas en el aire del olvido o las manuscritas que nadie leerá porque han sido descatalogadas.
En un viejo anaquel se conservan ejemplares con las páginas en sepia, primorosamente colocados, como faros que alumbraron a algunos otrora y que ahora nadie recuerda. Unas y otras: las frases dichas y las escritas, pertenecen a las catacumbas del pretérito y han sucumbido ante la inmediatez de un mundo cambiante regido por los algoritmos y por los avances de la telemática.
Llegó el instante donde por decisión propia, dio un paso atrás o un ciento si fue menester, y se apartó de la primera línea de cualquier confrontación dialéctica porque a lado alguno lleva más allá de a un cúmulo de dolores de cabeza innecesarios. En la que sólo estaba dispuesto a hacer de puerta de entrada, de arcada o puente por donde los demás transitaran alegremente o en silencio si así lo decidían, mientras le daban una palmadita en la espalda o le ofrecían una sonrisa cargada de melancolía, al igual que cuando se observa un monumento, un cuadro o un esqueleto en una exposición de objetos muertos.
Llegó el tiempo de una afonía pretendida. Después de tanto ajetreo por conservar la primera o la segunda fila en la lucha por una vida digna y siempre a la conquista de nuevos retos, fue cuando encontró la quietud y con ella el sosiego. También se perdió en el camino, por qué no decirlo, el enmarañarse para conquistar absurdos trofeos que terminarían colgados en la vitrina de las vanidades de un currículo más o menos extenso. Alcanzó por fin un planificado mutismo que incentivó la escucha y alargó la mirada más allá de los terrenos en los que las prisas le habían instalado en eso que llaman el inevitable fluir hacia lo venidero.
Sobre estos asuntos rumiaba Damián, cuando fue interrumpido en sus meditaciones:
―Buenos días, Don Damián, que dice el señor alcalde que si puede usted pasar por el ayuntamiento mañana a las ocho.
El interpelado, que sostenía un libro abierto en las manos, sentado al resguardo de la solana bajo un árbol de la plazoleta en la que acostumbraba a pasar las horas vespertinas, levantó la cabeza de la hilada de letras contenidas en El arte de amar de Ovidio, miró al conserje de dicha institución, y se preguntó de inmediato qué carajo querría el pesado de Manuel Orellana para buscarlo con estos prontos.
Después de digerir la misiva, masculló:
―Dígale al alcalde que allí estaré.
Damián Serendipia debía rondar la setentena y había pasado su existencia ejerciendo de bibliotecario en Cantillana de la Serena, en cuyo lugar, siempre fue considerado como un hombre de recto parecer y principios cabales.
«Un solterón de libro» diría algún malicioso, porque jamás se le conocieron intentos de relaciones estables con otras personas, más allá de un amor desorbitado por los encuadernados textos entre los que habitaba.
El celador se fue y Damián devolvió la vista a la obra que principiaba de la siguiente manera: «Párate aquí, lector, ante el pórtico florido y secular de este venerado poeta, que será pararte a la entrada del templo de una divinidad: los poetas son dioses tangibles, dioses de carne y hueso.»
Durante la noche e incluso en los ensueños, Damián estuvo interrogándose cuál podría ser el motivo por el que el alcalde requiriese de él en este comienzo del mes de agosto, y no encontró respuesta lo que vino a dejarlo un tanto inquieto.
Al día siguiente, acudió al ayuntamiento un poco antes de la hora mencionada y la secretaria del regidor, le dijo que esperara, que se sentara un momento. Pasado un rato no muy largo, la funcionaria lo alertó de que podía entrar, que el alcalde lo estaba esperando.
―¡Hombre, Damián! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo anda usted? ―dijo el preboste mientras le daba un afectuoso apretón de manos y lo conminaba con indicaciones a que tomara asiento.
A Damián, estos acertijos de no saber qué se le demandaba, lo metían en un barrunto extraño que a pesar de sus dotes oratorias más que contrastadas, lo hacían trastabillar con las palabras al comienzo de cualquier diserto.
―¡Bien! ¡Estoy bien, Manuel! A mi edad, con que la salud ande estable, lo demás tiene poco peso. ―dijo, saliendo del engorro y a la espera de acontecimientos.
―¡Estupendo, Damián! ¡Eso es lo más importante, la salud! ―manifestó su interlocutor, repitiendo el socorrido latiguillo.
―Bueno. Tú estarás pensando que para qué te he llamado. ―prosiguió.
―Pues sí, la verdad es que no tengo idea del porqué me has hecho venir.
―Te lo explico ―dijo―. Verás, el otro día, en la comisión de gobierno, estuvimos hablando de que estaría bien crear unas Justas literarias en el pueblo, y que la persona idónea para que se encargara de ese proyecto debías de ser tú. ¿Qué te parece?
―¿Unas Justas en Cantillana? La verdad es que jamás me habría pasado por la cabeza que pudiéramos tener un evento de ese calibre. ―contestó Damián, dando por hecho de que el alcalde y todos y cada uno de los concejales que componían la corporación, no habían leído un libro completo jamás, y preguntándose al alimón de qué lumbrera habría partido esa idea, que, a pesar de todo, le pareció muy sugerente y hasta necesaria―. Pues, me parece muy interesante ―terminó diciendo.
―¡Sabía que te gustaría! Para eso te he llamado. Para que redactes el edicto dados tus conocimientos y podamos enviarlo al boletín de la provincia para su publicación lo antes posible. En el ayuntamiento no hay nadie de confianza que pueda hacerlo.
Damián se quedó un instante rumiando, como sopesando el encargo y el porqué de las razones de que a semejante grupo de iletrados se le hubiera ocurrido tal cosa. No atinaba a saber cuál era la génesis de esa propuesta que le hacían así, a bote pronto y con urgencia, y además sospechaba que en esa decisión había un objetivo, un fin en sí mismo que iba más allá de promocionar la literatura como elemento necesario para la ciudadanía tal y como él había defendido a capa y espada chocándose siempre con un muro infranqueable de incomprensión que no pudo derribar. Como si detrás del ofrecimiento hubiera detalles que se le escapaban y no consiguiera vislumbrarlos.
Después de preguntarle al alcalde Orellana las cuantías del ganador del premio y del finalista, y la fecha propicia para la celebración, así como la concreción del día de entrega y el lugar en que se celebraría el acto, que estipularon como idóneo fuera la Biblioteca Municipal ―ese espacio que bien conocía Damián―, se despidieron hasta más ver.
No diremos que a Damián Serendipia no le alegrara que se celebrase un concurso literario en Cantillana de la Serena. Tampoco que el acto de entrega se hiciera en la Biblioteca, ese lugar en el que había pasado tanto tiempo. Y mucho menos que fuera él el encargado de redactar el edicto que lo pondría en circulación, porque sería incierto. Pero algo había detrás de todo aquello que le olía mal: allí faltaban mimbres para el dichoso cesto.
Como cada vez que metía el pie en un charco del que no sabía salir, vino Damián a telefonear a su amigo Pérez Estébanez, también jubilado tiempo ha, que fuera su compañero mientras hicieron la especialidad en Madrid, y que posteriormente ejercería como bibliotecario de la Diputación Provincial además de ser un reputado historiador cuyo reconocimiento saltaba las lindes de la región, para pedirle algunos modelos de los concursos que a su entender fueran más meritorios.
Y mira por dónde, después de hablar ambos sobre esto y lo otro, de lo que leían cada cual en ese momento, de qué fue de aquel colega que no veían hacía tiempo, de la salud y de otras cuestiones perentorias, preguntado que fue Pérez Estébanez por las razones de la llamada y mientras se le dibujaba una sonrisa maliciosa en la cara más de niño travieso que de astuto Mefistófeles, vino a enterarse Damián de las raíces de las prisas de Manuel Orellana y de parte de la cohorte de ignorantes que conformaban el gobierno municipal.
Por los mentideros de la capital, que Pérez Estébanez conocía mejor que las líneas que surcaban las palmas de sus manos, se decía que un tal Crescencio de la Hoz, a la sazón diputado de Cultura y Deportes del organismo provincial, iba a ser obligado a dimitir de manera fulminante por el presidente por haber metido la mano en donde no debía, y que la persona de la que se hablaba para sustituirle en dicha parcela tan insustancial, anodina e innecesaria como es la cultura y los añadidos que conlleva, era el alcalde de Cantillana de la Serena, o sea, Manuel Orellana, porque así lo había decidido a nivel provincial su partido.
Vino así Damián Serendipia, no sin un rictus de tristeza, a conocer las prisas del alcalde y de la horda de analfabetos que lo secundaban en el consistorio. Sólo se trataba de quitar de en medio con un relevo exprés, a un tipo que había metido los tentáculos en la hacienda pública antes de que llegara a oídos de la prensa primero y de la justicia después, y resulta que Manuel Orellana era el sustituto en la lista de la demarcación territorial de acuerdo con los resultados en los últimos comicios. El presidente de dicha institución le había dicho a Orellana, conocida su incompetencia casi genética para cualquier tarea, que debía realizar cuanto antes un gesto o poner en marcha en su pueblo al menos, alguna labor que llamara la atención de los medios y pudiera servir como argumento para ser designado con ese cargo sin que fuera un escándalo, sabido como era por muchos que no había ojeado un libro en su vida, no había acudido a un teatro jamás, no había pisado un auditorio, apenas conocía las cuatro reglas, y que lo único que era constatable es que poseía una cara tan dura como las rocas de una cantera de mármol.
Después de acabar la conversación con su muy querido colega y mentor Pérez Estébanez, relajado ya y sin apremios, tomó la decisión de no redactar el escrito, y que Orellana fuera a buscar a otro tonto para dicho entuerto.
Damián Serendipia abrió el libro de Ovidio por una página al azar, y como una premonición, leyó: «¿Debo yo quejarme o advertir que no se distingue lo que es lícito de lo que no lo es?».